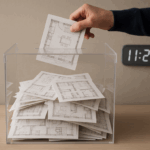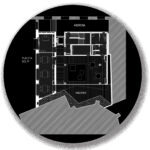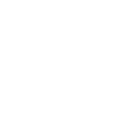[Jaume Prat] El siglo XX ha concentrado más avances tecnológicos para la humanidad que toda su historia precedente hasta la invención de la agricultura allá por el Neolítico. Novedades que han afectado de un modo decisivo no tan sólo nuestro entorno, sino, incluso, nuestro propio cuerpo: cabe recordar que cuando el canciller Bismarck establece, por primera vez en la historia, la edad oficial para la jubilación a los 65 años es porque la esperanza de vida de un hombre prusiano de la época era de 47; la jubilación es vista como un premio de corta duración para los que, excepcionalmente, casi duplican la esperanza de vida oficial… y han aportado al país mucho más trabajo que sus compañeros menos afortunados. Tamaño esfuerzo bien merece unos meses, o unos pocos años, de descanso mantenido por el Estado. Los avances en dietética, en medicina, el cuidado del medio ambiente, nuestra posición en un medio urbano menos agresivo, han posibilitado que el ser humano pueda prácticamente agotar sus límites vitales biológicos, e, incluso, cuestionárselos en una carrera por la esperanza de vida que llega a chocar con planteamientos éticos sobre la conveniencia de ésta.
Esta preponderancia tecnológica (fructífera y exitosa) afecta de un modo estructural al arte que la manifiesta y acompaña, proponiendo, por aquello de la simetría, los valores de la originalidad y la novedad como cúspide del canon: al extremo de esta concepción se halla la valoración de los movimientos vanguardistas por encima de otros más conservadores que, paralelamente a ellos (o siguiendo su estela), han desarrollado las ideas propuestas por estos movimientos despreciando la novedad en pro de la madurez de éstas. Sin que ello signifique que, eventualmente, estos otros movimientos no sean capaces de producirla.
Una capa más de este discurso lo constituye el valor comercial que se ha dado a dicha novedad en cualquier campo, desde el propio arte al diseño industrial o la arquitectura. Muchos productores de novedad aspiran a un rendimiento comercial asociado a ella, lo que ha contribuido a enturbiar el discurso y a dotarlo de una capa más de (extraordinaria) complejidad: la jurídica.
La relación entre dichos productos originales y sus derivados posteriores es difusa. A menudo empieza como una copia descarada para, posteriormente, evolucionar a través de los problemas logísticos (como el abaratamiento del producto o su distribución) hasta producir novedades derivadas que superan ampliamente el producto original. Cabe recordar casos como la fregona, la Coca-Cola o el caramelo Chupa-Chups (el primero con un palo acoplado, cuyo nombre original era, por cierto, Chups: la popularización del nombre actual se debe a la popularidad de la cancioncilla original de promoción, cuyo estribillo rezaba chupa, chupa, chupa Chups, y recuerda otro factor decisivo para comprender el panorama: la importancia decisiva, central, de las campañas publicitarias). En el campo de la arquitectura, los productos originales y sus copias posteriores han evolucionado la disciplina de un modo decisivo. A principios de los años 50, la empresa Llambí patenta la persiana de librillo, ya existente en el mercado artesanal. Copias posteriores de dicha persiana han atentado contra el sistema de fijación, la dimensión de la lama y, finalmente, el material, evolucionando el producto hasta llegar a los brise-soleils cerámicos, de cor-ten o de piedra.
Otro ejemplo útil para comprender la relación entre un producto original y sus derivados consiste en la copia que una empresa china realizó de la lámpara Latina de la empresa Santa & Cole en 2005 para iluminar los diez kilómetros de la avenida Al Waad de Qatar. Dichas copias son a todas luces más imperfectas que el modelo original, y más baratas. Su sistema de fijación al suelo queda a la vista. La escotilla no está integrada. Los herrajes superiores son más frágiles. Deslumbran. Dichos defectos deberán ser arreglados gradualmente, y su solución terminará por crear, eventualmente, un diseño de farola completamente diferente al original, más evidente desde el punto de vista constructivo, más tosco y expresivo. Más cercano a las dos farolas que Antoni Gaudí diseñó en 1910 para la Plana del Mercadal de Vic, actual Plaza Mayor de la ciudad, cuya descripción e intenciones de diseño se pueden leer en este artículo. Dichos artefactos forzaron sus sistemas constructivos más allá del límite razonable, terminando derribadas poco antes de la Guerra Civil ante su riesgo de colapso. Gaudí cruza el límite obsesionado por un afán de singularidad, de expresividad, por el uso de unas técnicas artesanales forzadas mucho más allá de su escala. En Qatar se cruza por razones económicas. La distancia cultural entre una Barcelona acostumbrada a los diseños platónicos y un Qatar ostentoso, aficionado a los brillos y a las bolas de latón (como la que corona el báculo de cada farola copiada) hablan del poco interés por las intenciones iniciales de un producto entendido aquí como sistema que, cuando haya resuelto sus defectos, tendrá la misma pátina genuina que su inspirador. A su manera, claro.
Ciudad: Qatar
Autoría de la imagen: Light Architecture