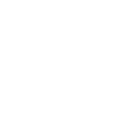publicado en El País, el domingo 22 de enero de 2006.
Urge transformar el utillaje mental y técnico de la arquitectura. De hecho, en la situación actual del planeta -con el agotamiento de los recursos naturales, la creciente contaminación y la manifiesta injusticia medioambiental-, todas las carreras, desde biología o medio ambiente hasta las que parten de las premisas más productivistas, como economía, deberían tener asignaturas dedicadas a la sostenibilidad y a las aportaciones que desde cada disciplina se pueden hacer para el reequilibrio del entorno.
Este es uno de los retos más importantes para las escuelas de arquitectura -con unos planes de estudio obsoletos y alejados de la realidad- y para los colegios que agrupan a una profesión que ya hace años ha perdido su lugar en el proceso de producción y en el de la cultura crítica. Pero, ¿cómo podría ser esta arquitectura del ambiente? Una de las claves consistiría en dejar de entender la arquitectura como creadora de objetos únicos y singulares, edificios autónomos y aislados, productos definitivos y acabados, grandes máquinas para el consumo, y pasarla a entender y a practicar como estrategias y procesos, como sistemas de relaciones, como formas cuya materia esencial es la energía, como ambientes para los sentidos y la percepción.
Sólo será posible que cada intervención urbana mejore el medio ambiente si los que intervienen son autores diestros en la diversidad de los sistemas que existen para adaptarse al entorno. Debería partir de una arquitectura que construya sin destruir, que recicle lo existente, que restituya mediante sus cubiertas vegetales el territorio urbanizado, que entienda los recursos como patrimonio, que interprete el medio como un sistema de relaciones entre lo construido y lo humano, recurriendo, posiblemente, a morfologías escalonadas que creen espacios colectivos y a edificios livianos que creen ambientes humanos y saludables. Se trataría de un urbanismo que integre las redes sociales existentes, que reequilibre transformaciones, que modele flujos, que incorpore dinámicas de cambio, que proponga complejos multifuncionales, que encadene sistemas de parques y que invente nuevos tipos de espacios públicos. Sería necesario recuperar la función ética de la arquitectura y dar respuesta a los retos contemporáneos de la diversidad y la adaptabilidad, construyendo esferas ambientales para la vida, biosferas que faciliten la gestión eficaz de los recursos.
Esta sensibilidad por el medio ambiente, que ya estaba en la buena arquitectura tradicional, entroncaría con la capacidad para crear paisajes culturales demostrada por los arquitectos finlandeses Alvar Aalto, Aino Aalto y Elsa Kaisa Mäkiniemi, y por el colombiano Rogelio Salmona. Una sensibilidad que dispone ahora de más posibilidades utilizando materiales avanzados tecnológicamente, experimentales, inteligentes, maleables y permeables; creando microclimas delimitados por velos de cristal, caracterizados por juegos de luz y de reflejos; por ejemplo, con pérgolas de paneles solares y fachadas de placas fotovoltaicas que capten su propia energía.
Esta arquitectura ambiental, aún por inventar, tiene ya ejemplos, como los espacios interiores llenos de luz cálida y policroma que configura Steven Holl en sus edificios-entorno, como el Museo de Arte Moderno, Kiasma, de Helsinki (1993-1998), con espacios en los que la luz natural y la artificial se concatenan con sus efectos, tonos y temperatura, o la capilla de San Ignacio en la Universidad de Seattle (1995-1997), que juega magistralmente con los efectos polícromos de la luz natural deslizándose por las paredes rugosas.
Cuando se inaugure el Museo de las Artes Primeras en el Quai Branly, en París, proyectado por Jean Nouvel, que ganó el concurso de 1999, será otro ejemplo de búsqueda de una arquitectura ambiental: un gran pabellón curvado, elevado sobre pilotis, como un refugio en el corazón del bosque, escondido entre los árboles, situado sobre un exuberante jardín en movimiento diseñado por Gilles Clément (que pasa por debajo del edificio y que ocupa casi todo el solar), y camuflado detrás de una fachada cubierta de vegetación.
Esta arquitectura de la luz y del ambiente saludable tiene su emblema en la ligera y translúcida Mediateca en Sendai, Japón (1995-2001), de Toyo Ito, quien concibe sus espacios interiores como el recorrido por un jardín de sensaciones. Y está también en la raíz de edificios emblemáticos de Barcelona, como los sistemas de iluminación y ventilación en las obras de Antoni Gaudí; el Palau de la Música Catalana, en el que Lluís Domènech i Montaner concibió un interior estimulado por la luz natural y artificial, con alegorías a la naturaleza y a la música, y con la voluntad de crear un espacio metafórico de un jardín, y el Pabellón de Mies van der Rohe, que se puede percibir más como el recorrido por un jardín de visiones que como un edificio convencional.
Una arquitectura del ambiente que en España desarrollan los equipos de Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta (RCR) con obras que se adaptan al paisaje y que se configuran como espacios intangibles, basados en la percepción cinemática de recintos delimitados por velos de cristal, sucesiones de luz y reflejos, episodios de transparencias. Y que plantea Alfons Soldevila con sus sistemas de casas modulares, lo más livianas posible, hechas con materiales de catálogo asequibles en el mercado, que potencian efectos de translucidad y que cada usuario podría montar fácilmente.
Estos ejemplos son muestras de lo que podría ser esta arquitectura ambiental del futuro, que en vez de imponer objetos aislados y depredadores, meros alardes de lenguaje o tecnología, lo que haga esencialmente sea crear ambientes, entornos saludables para facilitar las condiciones para los modos de vida contemporáneos. Aún por desarrollar, lo que puede parecer una utopía tiene ya algunos referentes.
Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC)
Publicado, también, con imágenes en ARQA.COM [por una arquitectura ambiental]