
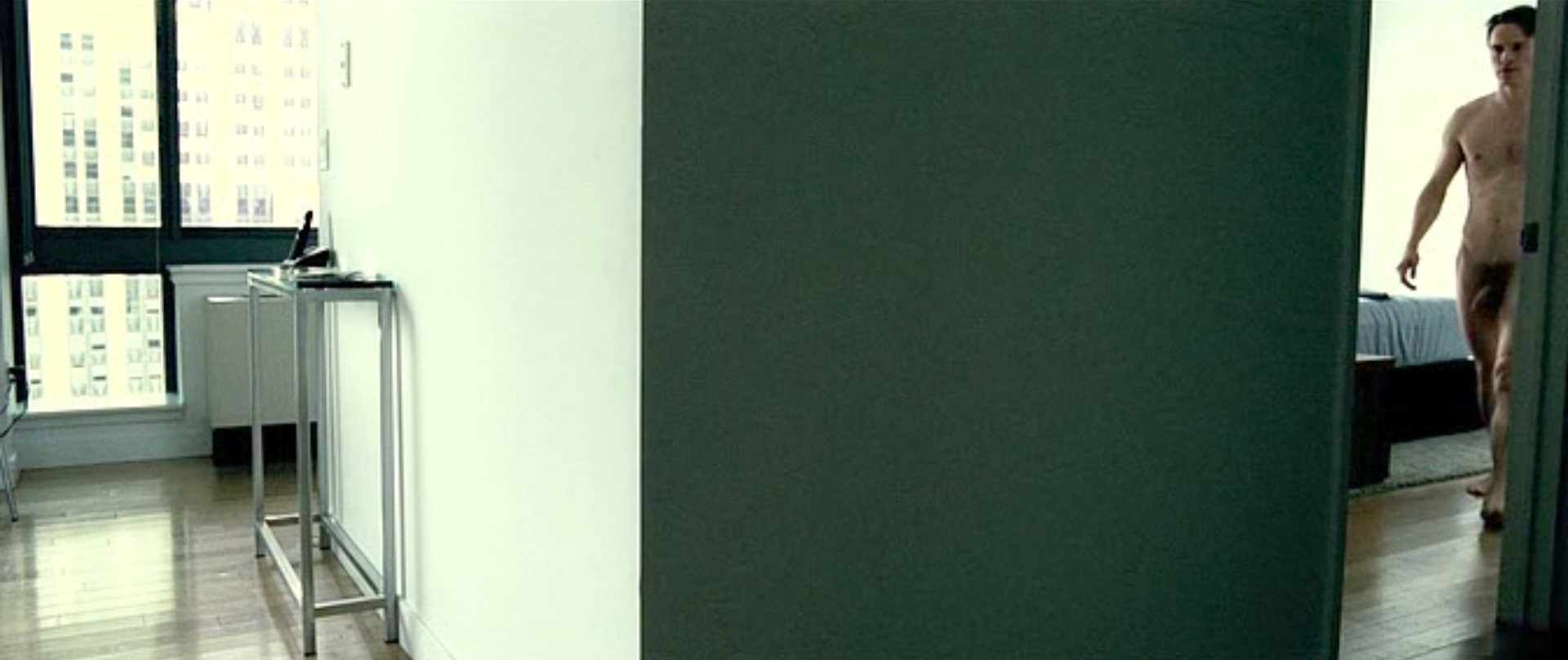



[Jaume Prat] La literatura es, con toda seguridad, el mejor registro de domesticidad que existe previo a la invención de la fotografía. La literatura es un registro de actividad humana enmarcada por el mundo donde vivimos. Las descripciones indirectas del mundo, marcos de acción donde los protagonistas viven y se mueven, de Rabelais a Swift, de Thackeray a Austen, de Tolstoi a Dickens, de Cervantes a cualquier hermana Brontë, de Goethe a Hawkthorne, crean atmósferas y, entre líneas, expandiendo contextos, podemos acercarnos a un mundo situado a una distancia cultural enorme, que la calidad de la escritura contribuirá a disminuir para que, con un gran esfuerzo, podamos intuir vivencias concretas.
La fotografía no actúa así. El fotógrafo es un elemento pasivo hacia su entorno. La fotografía captura una mirada contra un marco existente, una mirada que puede irse profundizando indefinidamente, captando detalles y temas secundarios que habrán escapado a la mirada del fotógrafo. La arquitectura es uno de los temas predominantes de la fotografía desde su invención. Dentro del campo de la fotografía de arquitectura hay un campo específico que ha terminado por confundirse con toda la disciplina: la fotografía de arquitectura tomada (o dirigida) por arquitectos. Muchas veces, un arquitecto no está tan interesado en registrar un espacio habitado como en registrar su propuesta de habitación, que puede, o no, responder a los criterios del público, o incluso de los promotores. Y esta mirada es un viaje de ida y vuelta. El arquitecto propone y, eventualmente, alguien acepta la sugerencia y le hace caso.
Hay arquitectos que parecen diseñar, más que contenedores que faciliten la vida, espacios donde el usuario se ha de acomodar colonizándolos más que habitándolos, espacios destinados a que nadie los posea ni pueda dejar huella en ellos. Espacios habitados por los muebles, por la luz. No por las personas. Espacios de los que el habitante sólo podrá apropiarse si cambia su paradigma cultural y se acomoda a lo que el edifico quiere, sin diálogo. Espacios que proponen una nueva domesticidad. O que, directamente, la destierran. Espacios como las casas-patio de Mies van der Rohe, las casas propias de Peter Zumthor y John Pawson o la casa Azuma de Tadao Ando, nunca desordenados, asépticos, más cercanos a un vestido de alta costura que a la ropa de diario, imponen a quien piense en habitarlos una lógica radicalmente diferente de los espacios que la convención nos hace pensar como nuestros.
El cine es, en estos momentos, el mejor modo de mostrar arquitectura que existe. No el cine de arquitectura (que pasa el protagonismo al marco del cuadro), sino el cine comercial, que cuenta historias y las contextualiza espacialmente de modo análogo a la literatura. Arquitectura mostrada al margen de cualquier convención o reflexión, enfrentada únicamente al estilo narrativo que el director ha escogido: el Guggenheim mostrado de refilón por David Mamet en The Spanish Prisoner (La Trama, en castellano) siempre será superior al que mostrará cualquier documental sobre Frank Lloyd Wright.
En 2011, el director británico Steve McQueen (no confundir con el actor, con el que no tiene ningún tipo de parentesco) filma, en Nueva York, el film Shame (Vergüenza), la durísima historia personal de un hombre a través de una adicción al sexo que esconde su ruina personal, le impide tener relaciones afectivas con mujeres a las que podría llegar a querer y le complejiza la relación con una hermana tan perdida y destrozada como él mismo.
La estructura del film es perfectamente circular: el protagonista, interpretado por el bellísimo actor Michael Fassbender, flirltrea con una chica (también) extraordinariamente bella, interpretada por la modelo Lucy Walters. Mientras los dos protagonistas están inmóviles, mirándose intensamente, el entorno pasa a su alrededor a gran velocidad. Al inicio del film él se acerca. Al final, ella aceptará la propuesta. Entremedio descubriremos un juego de apariencias donde un exterior estilizado, elegante, un mundo de belleza y sofisticación, esconde sufrimiento, dolor, imposibilidad de vivir una vida que satisfaga a algún nivel a alguno de los protagonistas. Y que, obviamente, dará un sentido completamente opuesto a la escena final del que pudiese tener al inicio de la película. La escena culminante, donde el protagonista hace jogging por Manhattan a ritmo de la versión de 1981 de las Variaciones Goldberg de Bach interpretadas por Glenn Gould (alguien que también sabía una o dos cosas sobre qué significa sufrir), es la inversión perfecta de las escenas inicial y final: el protagonista, enmarcado en medio de la pantalla, corre a ritmo alto enfocado por una cámara que se desplaza paralelamente a él mientras la ciudad huye tras suyo.
Las otras escenas quedan enmarcadas por arquitectura sobria, elegante, espaciosa, bien diseñada. Arquitectura que podría publicarse sin problemas en cualquier revista. Arquitectura completamente aj
ena a las vidas de unos protagonistas incapaces de dejar huella, de enraizarse, de crear la más mínima ilusión de domesticidad. Arquitectura que confunde los apartamentos privados con las habitaciones de hotel.
La única escena de todo el film donde habrá un mínimo de domesticidad servirá para constatar que el protagonista no es capaz de vivirla, de gozarla. Tan sólo de quedar a sus puertas y rechazarla.
Shame y el uso de sus espacios, tan intencionado, pero, a la vez, tan indolente, explica, como no puede hacerlo ninguna lección, la distancia cultural no de los protagonistas, sino del público, respecto de la concepción de la arquitectura que muchos arquitectos consideran como un ideal que ellos mismos no están dispuestos a vivir.
La escena del metro.
Corriendo a ritmo de las Variaciones Goldberg.
Ciudad: Nueva York
Agentes: Steve McQueen
Autoría de la imagen: Steve McQueen
Autoría de la imagen: Steve McQueen





